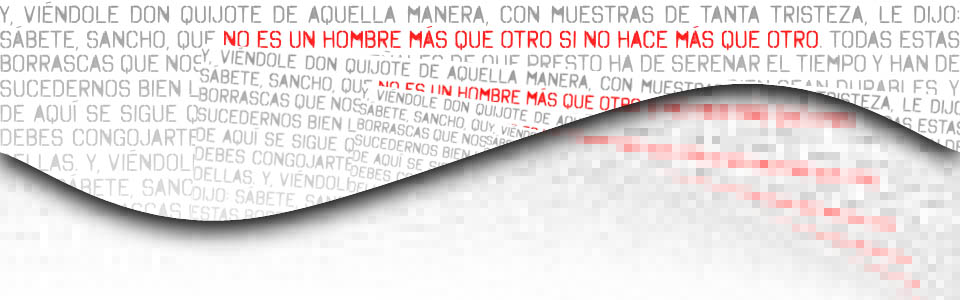«[…] Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca lo he juzgado porque nunca lo he rechazado, a pesar de todas sus imperfecciones. ¡Soy un devoto del hombre! Soy un humanista; puede que el último humanista. ¿Quién en su sano juicio podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? […]» [1].
Quisiera que esta cita me sirviese de antesala para sostener mi convencimiento sobre la naturaleza inclasificable de las producciones artísticas y culturales del siglo XX y, por extensión, del siglo XXI. Un primer avance de esta satánica idea sería la afirmación: «Frente a la perfección del orden, las imperfecciones de los experimentos»; una visión que hemos de envolver en una gran pregunta dubitativa: ¿cómo ubicar en compartimentos estanco la obra de creadores que, sin proponérselo explícitamente, acuden voluntariamente a morder la manzana prohibida por los cánones para (como notarios de su época) dar fe de sus multidisciplinares impresiones del mundo que contemplan, en la mayoría de los casos, con horror, desconcierto, angustia…?
Al orden sistémico de los siglos precedentes, el que sitúa los periodos culturales occidentales tal y como nos fueron dados a conocer en nuestros entornos académicos, le sigue una suerte de satanismo demiúrgico cuando llegamos a los siglos XX y XXI que se sostiene sobre un intenso inconformismo hacia el conocimiento de la teoría cómodamente aceptada de las empresas creativas, lo que conduce a la necesidad de romper cuanto hay en la búsqueda incesante de algo (“algo”, «algo», algo…) que realmente sea nuevo bajo el Sol, aunque solo pueda ser en las formas y en los medios de indagación de lo inefable, pues los sentimientos y los impulsos —los ejes generadores de mensajes— son los mismos en la medida que de asuntos humanos tratan: no es el qué lo que importa tanto, sino el cómo.
Esta aceptación de los hechos para la literatura de los siglos que nos ocupan fue la que me condujo, en una suerte de relativa y, si me apuran, arbitraria coherencia, a omitir en las dos ediciones del Vademécum del Ámbito de Comunicación, en el apartado dedicado a la historiografía literaria, cualquier apunte sobre las características del periodo referido en los términos que empleé para las anteriores etapas culturales (Renacimiento, Barroco, Realismo, etc.):
«[…] Omito en estos apuntes cualquier referencia al siglo XX porque quiero resaltar el carácter heterogéneo y multidisciplinar de esta centuria en lo que respecta a la creación artística; lo que impide, a mi juicio, una clasificación tan precisa como la que puede hacerse para los siglos anteriores. Las reglas para trazar convencionalismos más o menos aceptables en los periodos anteriores se desmoronan al llegar el siglo XX. ¿Por qué? Quizás porque se trata del periodo de la humanidad en el que lo que puede ser beneficioso (las comunicaciones, la globalización, la velocidad con la que progresan la ciencia y la tecnología, etc.) también puede llegar a ser perjudicial (el horror de las dos guerras mundiales, que nunca antes se habían dado en la historia del hombre en la Tierra, o la tragedia de la Guerra Civil española; las persistentes crisis económicas, sociales e ideológicas, etc.). En este sentido, el siglo XX es el del caos y el orden, el del libre albedrío llevado a sus límites más extremos. [Es aquí donde tiene hueco la cita con la que empieza el artículo que nos vincula, mi dilecto lector].
Tampoco haré mención alguna a las características del siglo XXI porque ninguna perspectiva tengo sobre las producciones literarias realizadas hasta ahora. Todo es muy reciente y la sombra del siglo XX sigue siendo, a mi juicio, muy alargada y densa. Es posible que el término de “Literatura contemporánea” fijado para el siglo pasado sea necesario prolongarlo para este. No lo sé; reconozco que no lo sé. Los tramos vitales son demasiado cortos como para ver en el presente lo que es medianamente factible percibir en el pasado. Quizás sean necesarios un par de siglos más para que, con la necesaria distancia temporal, sea posible fijar una clasificación de las obras literarias de los siglos XX y XXI con la misma precisión (adecuada o no) con la que ubicamos las que van desde el siglo XIX hasta los orígenes de nuestra lengua literaria.
La creación artística está plagada de silencios y desconocimientos: poco es lo que se sabe si consideramos que infinitas han tenido que ser las obras de arte (textos, músicas, pinturas…) realizadas. De lo poco conocido, muchísimo menos es lo que ha sido valorado por los especialistas; e infinitamente menor lo considerado “apto” para que sea difundido, protegido y admirado.
Las etapas artísticas no son más que un convencionalismo basado en la razón del mínimo común múltiplo matemático: “Lo que nos parece sobresaliente de esta etapa resulta que tiene como peculiaridades esto, esto otro y lo de más allá; por tanto, cabe concluir que para este periodo artístico las características son: esto, esto otro y lo de más allá”, afirman los científicos; y eso es lo que enseñamos en las escuelas, institutos y universidades: que las composiciones de la etapa X se corresponden a las peculiaridades estas, estas otras y las de más allá.
¿Es justo? ¿Cabría afirmar que el imparcial y riguroso método científico aplicado a los estudios artísticos y culturales, en el fondo, no es tan imparcial ni tan riguroso? Me pregunto por esos miles (¿millones, quizás?) de manuscritos que, por ser demasiado vanguardistas, novedosos, “raros”, para su generación no pudieron ser impresos o transcritos para que quedase alguna constancia de ellos. Pienso ahora en los que no pasaron la criba del tiempo.
Qué pena, ¿verdad? Qué pena y qué tragedia la de cientos (¿miles, quizás?) de visionarios que tenían excelentes y revolucionarias ideas, pero que tuvieron la mala suerte de vivir en épocas históricas e ideológicas adversas.
Si por alguna virtud de los siglos XX y XXI me preguntases, tengo clara la respuesta: zanjó el problema de los límites creativos. Todo vale, aunque todo no sea -a nuestro juicio- agradable […]».[2]
A principios del siglo pasado, la necesidad de hallar nuevas formas de expresión trajo consigo el nacimiento de los conocidos como ismos de vanguardia: creacionismo, cubismo, dadaísmo, existencialismo, expresionismo, fovismo, futurismo, surrealismo, ultraísmo… En todos ellos anidaba una voluntad explícita de renovación del lenguaje artístico, de cambio, de transformación… de las herramientas que hasta ese momento formaban parte de un convencionalismo que los impulsores de estos movimientos sentían desfasado. Surge así el deseo de experimentar, de probar cómo echar abajo la tradicional uniformidad de la expresión con el fin de reivindicar una libertad creadora lo suficientemente eficaz para que todas las singularidades pudiesen expresar su contrariedad ante la realidad tan convulsa que les había tocado presenciar. Aquella era una llamada de atención ante la historia, una suerte de provocación que debía movilizar el tradicional estatismo con el que hasta ese momento habían aceptado los consumidores de productos culturales las obras literarias, pictóricas, musicales, etc., de su tiempo.
Se impone (con matices, claro está, como todo en la vida) la idea del “todo vale”; una convicción que aparece a partir del término clave del periodo histórico: la libertad. El siglo XX es el siglo de la libertad (ya sea buscada, hallada, perdida); y donde esta impera, aunque solo sea en la conciencia y no en los palacios, existe la noción de igualdad. Es así como se configura una realidad donde unos tiran hacia un lado y otros hacen lo propio en sentido contrario (y a todos, a su manera, les ampara una suerte de razón —son iguales ante ella—); unos críticos sostienen lo que otros rechazan (y todos, también a su manera, tienen argumentos válidos —ante ellos son del mismo modo iguales—); el arte vale lo que se quiera pagar por él (el dinero —nos guste o no— iguala las condiciones de acceso a la inmortalidad) y la globalización en las comunicaciones, la información y la formación convierte a todos los consumidores, canónicos de antaño, en poseedores de un porfolio particular de gustos, apetencias y tendencias (cada uno es libre —o debería serlo— para escoger aquello que le agrade sin que le sea impuesto). La televisión y el cine contribuyeron a esta asunción de la igualdad ante el “todo vale” a lo largo del siglo XX; en el siglo XXI, a la influencia de estos medios se tuvo que sumar el acceso universal a la informática, que no arrancó del todo hasta las dos últimas décadas del precedente siglo.[3]
En la actualidad, vivimos en la llamada era digital. Lo digital es la marca que nos aleja de los cómos del pasado, puesto que los qués (amor, guerra, muerte, esperanza…) siguen siendo los mismos. De una manera u otra, no podemos permanecer al margen de lo que representan las Tecnologías de la información y la comunicación sin que anide en nuestra conciencia la convicción de que estamos desconectados de la realidad que nos circunda. En mayor o menor medida, todos nosotros (dejamos a un lado a los anacoretas) nos sentimos dependientes de muchos aparatos cuya operatividad viene determinada por el código binario.
De esta necesidad, reflejada en nuestra cotidianeidad personal y laboral, no se han librado las artes. A los ismos del veinte, que vieron en la mecánica, la fotografía, el cine, etc., nuevas formas de expresión, habrá que incorporar ahora, para el veintiuno en el que nos hallamos, un ismo exclusivo: el “digitalismo”; o sea, la presencia del mentado código binario en la producción artística, bien como herramienta para la creación per se, bien como instrumento de difusión. Es así como surgen, para la literatura (el universo creativo que me preocupa como labriego de palabras), nuevas formas de composición: el Diario de Ana Frank muy bien podría haberse compuesto en nuestros días a través de un blog, el sistema SMS es idóneo para la elaboración de microrrelatos, qué tal un foro digital para hacer una novela participativa, quién no ve con agrado una presentación poemática con música de fondo e imágenes sugerentes… Nuevos canales, pues, para que fragüe en el multidisciplinar lector los mismos mensajes de siempre. Mientras aumenta considerablemente el número de emisores, una enorme sombra vuelve a proyectarse en forma de gran duda y adquiere los límites de una ancestral gran pregunta: en realidad, ¿todo vale? [4]
__________
NOTAS
[1] Este fragmento corresponde al monólogo final de Satanás, encarnado en John Milton (personaje interpretado por Al Pacino), que aparece en la película Pactar con el diablo de Taylor Hackford (1997).
[2] Primera edición: Beginbook Ediciones, 2012; segunda edición: Mercurio Editorial, 2013. Aunque en la primera añadí al volumen una breve antología de la literatura en lengua española para Secundaria, situada en el apartado 10.5 del tema 10, en la que incorporaba una selección de textos literarios del XX y XXI, en los apuntes sobre los periodos literarios (apartado 10.3), nada expuse sobre los mentados siglos salvo lo expuesto en este artículo.

[3] El célebre Windows de Microsoft no se comercializó hasta 1983 y la red mundial de Internet no se hizo pública hasta el 6 de agosto de 1991 (+ información).
[4] Sobre esta cuestión hice algunos apuntes más concretos y extensos en el preliminar de la edición de Ciudadano Yago de Nacho Cabrera, publicada en la Biblioteca Canaria de Lecturas (tomo 5).