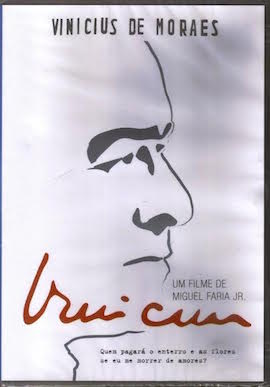I. También es necesario determinar qué fuentes han de seguir vigentes para que pueda componerse un relato específico del personaje histórico. La narrativa de la posteridad no puede tener fisuras. Vivimos para lo que se ha de contar de nosotros y eso exige, de manera inflexible, buscar en los recovecos por donde pueda extraerse una afirmación que no corresponde con la verdad o que, correspondiendo, se considere perniciosa para la preservación de la imagen positiva que se ha podido dejar; o, en todo caso, para que la imagen que se vaya a gestar pueda asirse a los parámetros de idoneidad que aceptados como válidos. Es todo demasiado complejo. Por eso hay que fijar un límite en el tramo existencial para concluir que, a partir de ahí, hay que revisar cuanto se ha hecho. Anoto: «16.516 días». No es una mala cifra.
II. El ejercicio exige cierta disciplina porque es denso; muy denso y complejo. Son muchos años, muchos los pensamientos y muchos, también, los hechos. Pero existe el convencimiento de que la labor ha de hacerse porque, una vez analizado lo que se conserva en los soportes del recuerdo (papeles físicos y digitales), hecha la preceptiva criba, revisados los contenidos, ajustados a la voluntad intelectual del instante y depositados en los medios donde han de conservarse de manera intemporal, la sensación de inmortalidad, que ha de embriagar los sentidos, condicionará lo que reste de existencia. Cuando haya una versión de uno mismo exportable para los tiempos futuros, lo que resta de presente se volverá rutinario. Quizás sea entonces el momento adecuado para empezar a vivir sin problemas, sin inquietudes, sin el peso de la responsabilidad que conlleva preguntarse por aquello que jamás nos será respondido. Nos dará igual ya la no-vida.
III. Pensemos en un individuo insignificante. Alguien que no ha hecho nada que merezca el reconocimiento de sus semejantes y del que no quepa esperar nada que lo inmortalice. No es un héroe ni cuenta en su pasado con anécdotas que deban ser reflejadas en estas páginas, aunque solo sea para justificar la inversión pecuniaria, temporal y/o intelectual que usted ha hecho adquiriendo este volumen —gracias por su generosidad—. Como es un gran don nadie, entenderá que prefiera no ponerle un nombre. ¿Para qué? ¿Sabe usted el nombre de aquel tipo que hace miles de años gracias a su intuición logró mantener encendida una hoguera durante toda una noche? ¿No? Pues ese tipo anónimo sí merece la pena que se le recuerde y se le dé las gracias por el abnegado esfuerzo que hizo para que ese trocito de Humanidad, de alguna manera, llegase hasta donde ha llegado a nuestros días. Pero el protagonista que nos ocupa, ese, realmente no merece que se le atribuya más mérito que el de estas letras que le estoy dedicando y eso porque hoy me ha dado por sentarme a escribir sobre él; o sea, sobre mí.
IV. ¿Quiénes escribirán las epopeyas de los mundanos? ¿Quién, sino uno mismo, ha de ser su propio relator? Muerto Dios, vive el tiempo, inmenso océano regido por el azar; que, de cualquier manera, sin mirar, sin elegir expresamente, nos pone donde estamos y, de donde estamos, nos saca; que hace y deshace a su antojo, como quiere y cuando quiere, haciéndonos bailar a su son. Mas he aquí que su poder se diezma de manera humillante cuando la muerte, la no-vida, con un simple chasquido de dedos, dice: «Cese el baile». Sobre el papel de la muerte, escribamos con la pluma del tiempo lo que el azar nos dicta. Amén.

![Los finales [primer acto, quipu 2]](https://canariascultura.com/wp-content/uploads/2020/05/vsantanasanjurjo_los-cuartos-y-los-finales.png)