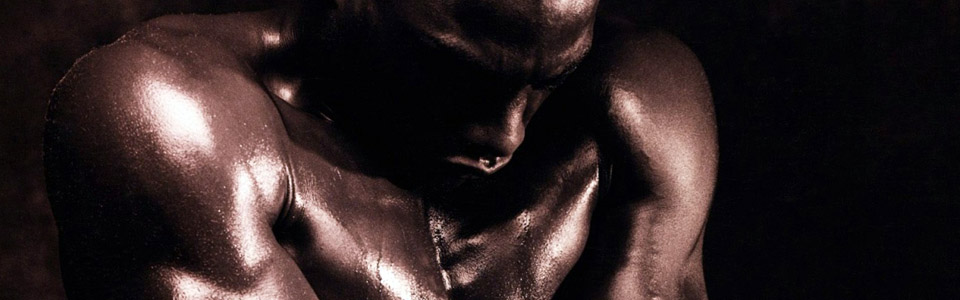Martes, 5 de noviembre 2013
Sueño Nr. 5 (03:10 – 04:20)
Bajamar / Punta del Hidalgo:
Estaba en Tenerife con tres colegas alemanes que había conocido en un sueño anterior navegando en su barco por el río Spree. Después de recorrer parte del Océano Atlántico, dejamos el barco anclado cerca de la costa de Bajamar y cogimos la barquilla auxiliar para llegar a la playa.
Feliz de haber escapado del frío otoño alemán, cogí mi toalla y me tumbé en la arena, ansioso de echarme una reconfortante siesta escuchando el arrorró de las olas. A los dos minutos, un batallón de ruidosas motocicletas derrapando en la playa me estropearon mi plan. Eran los repartidores del nuevo kebap que habían abierto en el paseo: Atatürk Kebap. Los 24 repartidores saltaron de sus Vespinos, tiraron un montón de kebaps gigantes en la arena y se sentaron todos encima de una roca para posar en una foto promocional tipo alineación futbolística. Vestían chandales rojos con el logotipo del bar, un turbante del mismo color a juego, amplias gafas de sol de diferentes marcas, y lo más curioso: todos llevaban una larga pero cuidada barba. Era un cruce raro entre terrorista islámico, hipster de Londres y camello de Somosierra. En fin; después de sacarse la foto recogieron sus kebaps de la arena (no tengo explicación del porqué los tiraron) y se fueron tan raudos como vinieron.
Mis colegas, entretanto, habían alquilado un pequeño jeep y me invitaron a dar un paseo por las calles del pueblo. Nos fuimos hasta Punta del Hidalgo y volvimos. A medio trayecto, observando a los surferos como cogían las olas en la Playa del Arenal, vi algo en el horizonte que me resultó sospechoso. Estuve pensativo el resto del trayecto. Paramos el coche para echarnos una cerveza y unos camarones cerca de las piscinas naturales. De repente, pasó lo que me temía: el horizonte se levantaba anunciando el gran tsunami que se estaba acercando.
Mi subconsciente volvía a demostrar una vez más su amplio entusiasmo por provocar maremotos a la mínima ocasión que tuviese. Comenzaba de nuevo el juego de correr a toda velocidad para escapar de la ola gigante. Dejamos la cerveza a medio beber y subimos de nuevo al jeep. El conductor se empeñó en atravesar medio pueblo, en vez de coger el camino más corto hacia la carretera a La Laguna. Mientras tanto, la primera oleada del tsunami, con crestas de unos 15 metros de altura, llegaba a la costa. La gente corría despavorida por las calles, nunca había visto nada igual. Con el primer impacto en los edificios de la línea costera, el agua salía disparada por las ventanas del otro lado de los bloques.
Pasamos a todo gas por debajo de aquella ducha forzosa, conscientes de que para la segunda ola que venía, muchísimo más potente y de unos 40 metros de altura, tendríamos que estar ya fuera del pueblo. Paramos el coche frente al Hotel Neptuno -nos pareció un sitio lo suficientemente alto para quedar a salvo del virulento fenómeno costero- y observamos como las enfurecidas masas de agua engullían completamente Bajamar. El nivel del mar seguía creciendo hasta remojarnos los pies y decidimos subir unos metros más, esperando el repliegue de la gran ola.
La elevada inclinación del terreno hizo que la evacuación del agua entrante fuese relativamente rápida, y tras solo unos pocos minutos, el océano volvía a estar a su altura de siempre. Bajamos andando para ver la senda de destrucción dejada por el tsunami. Era imposible diferenciar las calles de las aceras por la cantidad de barro, escombros, coches y objetos diversos que formaban el potaje ecléctico en el cual estaba sumergido el suelo. La estructura principal de los edificios había permanecido mayoritariamente en pie, pero todas las edificaciones se encontraban en ruina. Vimos bastantes cadáveres en nuestro camino, todos hinchados por el agua y los golpes recibidos. No encontramos supervivientes. Al llegar a la gasolinera, mi corazón se paró por un segundo, reconocía ese coche americano que ahora estaba empotrado en el edificio y los dos cadáveres de los hombres de negro que lo conducían: eran los agentes secretos del sueño anterior.
Una hora antes mi subconsciente me había proyectado la nueva película de Tarantino. En ella, dos agentes especiales portaban un maletín plateado con un peligrosísimo virus desde una base militar a otra. En el camino, paran en la gasolinera de un pequeño pueblo, cuando se produce un terremoto que lo destruye por completo. El gobierno recibe informaciones de que el virus puede haber escapado y ordena el inmediato aislamiento del poblado, construyendo alrededor de él un alto muro de hormigón sobre el cual se coloca una gigantesca cúpula. El virus afecta por igual a todo organismo viviente y lo convierte en zombie. La novedad de la historia de Tarantino es que no enfrenta a los zombies contra las personas, sino que observa con cámaras dentro como (sobre)vive una comunidad aislada expuesta a tal virus. Una especie de gran hermano zombie, vamos, en donde los afectados intentan hacer una vida normal, mientras ellos mismos y todo su alrededor está completamente destruido, produciéndose escenas realmente absurdas y divertidas.
Ahora la película se iba a integrar en este nuevo sueño.
Efectivamente, a pocos metros vi los restos del maletín plateado, y ya podíamos oír los helicópteros militares que acordonaban la zona e iban a bajar los grandes bloques para la construcción del muro de hormigón y los elementos de la cúpula que iban a aislar a Z-Bajamar del resto del planeta. Íbamos a tener el dudoso privilegio de poder observar personalmente durante los meses que iba a durar el sueño, el extraño comportamiento de este singular ecosistema.
Vimos al primer zombie nada más despertarnos al día siguiente. Por alguna extraña razón, el virus no nos había afectado a nosotros, y tampoco parecía que ellos nos quisiesen atacar. El zombie era el dueño de una heladería y se levantó, como todas las mañanas, a trabajar. Parecía no haberse dado cuenta de que había pasado un tsunami por allí, y torpemente se desplazaba por el fango hasta su local. Colocó los pedazos que quedaban de las mesas fuera, abrió como pudo los restos de la doblada y destartalada sombrilla y entró de nuevo a esperar al primer cliente. Una mamá zombie caminaba por este paraje ahora tan apocalíptico, arrastrando lo que quedaba de su bebé y entró a la heladería. Parecía que estaban conversando, pero yo no logré entender nada y estoy seguro de que ellos mismos tampoco se entendían. El heladero cogió entonces un cono de entre el barro y los restos del retrete que había tirados por el suelo. Hizo una bola que sacó de la masa de lodo, cristales, algas y basura que se había metido con la riada en el mueble frigorífico tras el que despachaba, y le clavó el cono en la palma de su mano. La mujer pagó entonces con un trozo de algo irreconocible y se marchó cojeando y feliz mientras daba un poco de la bola a la lengua que salía del gran agujero que tenia abierto la cabeza infantil que portaba entre sus brazos.
Igual que ellos, los demás ciudadanos también intentaban retomar su rutina, como si nada hubiese pasado. Médicos, obreros, mecánicos, comerciantes, electricistas o policía se disponían a empezar a trabajar atrapados dentro de un pueblo en el que ya nada funcionaba, ni siquiera ellos mismos.
Increíblemente, con el tiempo surgieron nuevas pero extrañas formas de adaptación al medio ambiente, salidas del gran caos inicial. Esto no solo pasaba con los seres humanos, sino también con todo el resto de los seres vivientes, que igualmente habían sido afectados por el virus. Con los meses, se forma un completo ecosistema zombie que mientras va creciendo y generando nuevas estructuras que colonizan los vestigios de la destrucción dejados por el maremoto, al mismo tiempo se va pudriendo y degenerando cada vez más por la imposibilidad de la muerte física entre ellos.
Bajo la inmensa cúpula de metacrilato, los 24 repartidores del Atatürk siguen llevando sus pedidos de kebaps zombies, montados en Vespinos remendadas con piezas de seres zombies. También nosotros seguimos observando la más bizarra de las transformaciones, sentados en la terraza del bar frente a las piscinas naturales de Z-Bajamar. Un camarero sin piernas nos sirve otra ración de camarones zombies mientras contemplamos la puesta de sol y el choque de las olas contra la cúpula. Se acaba el sueño.
Oliver Behrmann